¿Qué tipo de educación jurídica queremos?
Aprender a pensar es más importante que acumular información
Previo al inicio del año académico, los profesores de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) solemos reunirnos para compartir ideas, trazar planes e intercambiar con viejos y nuevos colegas. Recientemente, tuvimos una de esas reuniones, coordinada por el director de la Escuela de Derecho, profesor Héctor Alies, la cual dedicamos principalmente a discutir reformas al plan de estudios, lo que dio lugar también a un intercambio de ideas sobre qué tipo de educación jurídica queremos.
Esta discusión se produce en un contexto universitario nacional en el que predomina la idea de la llamada "educación profesionalizante", en el sentido de que se pone énfasis en entrenar a los estudiantes universitarios con asignaturas diseñadas en función de lo que exige el mercado laboral de la profesión de que se trate. En el caso de la disciplina jurídica, se escucha que los estudiantes y sus propios padres reclaman que se les impartan las materias jurídicas tan pronto entran a la universidad, pues se quejan de se dedica mucho tiempo a materias como lengua española, historia, filosofía, matemáticas, entre otras, antes de comenzar a estudiar derecho. Este enfoque es reforzado por la opinión de consultores que abogan por una concepción más práctica e instrumental de la educación universitaria enfocada en entrenar a los estudiantes en función de las necesidades inmediatas del mercado laboral.
Hay quienes pensamos de otra manera, esto es, seguimos defendiendo una educación integral por oposición a una educación utilitaria, lo que significa darle la suficiente importancia a las asignaturas que se orientan a desarrollar las capacidades imprescindibles de un buen abogado: pensar, razonar, argumentar, escribir, exponer. De nada sirve que un abogado tenga un buen dominio técnico de una materia si no es capaz de articular bien sus argumentos o de escribir bien sus ideas en un escrito ante un tribunal, en una opinión jurídica o en un informe en la empresa para la cual trabaja.
En su libro In defense of liberal education, Fareed Zakaria, reconocido intelectual y analista de temas internacionales del Washington Post y CNN, cita un reporte producido en la Universidad de Yale en el que se sostiene que los dos objetivos del proceso educativo universitario son: por un lado, entrenar la mente a pensar, es decir, la disciplina mental propiamente hablando; y por el otro, llenar la mente con un contenido específico, es decir, la materia que corresponde a una determinada área del conocimiento. El argumento central de ese reporte es que "aprender a pensar" es más importante que los asuntos específicos que son enseñados en el proceso de aprendizaje. Reflexionando sobre este reporte, el propio Zakaria señala que "uno puede siempre leer un libro para obtener información básica sobre un tema, o simplemente usar Google. El desafío crucial es cómo aprender a leer críticamente, analizar información y formular ideas y -sobre todo- disfrutar suficientemente la aventura intelectual para hacer esto con facilidad y frecuencia".
En el fascinante libro La utilidad de lo inútil, Nuccio Ordine, renombrado escritor y profesor de literatura de la Universidad de Calabria y del Centro de Estudios del Renacimiento Italiano de la Universidad de Harvard, señala que: "Sería absurdo cuestionar la importancia de la preparación profesional en los objetivos de las escuelas y las universidades. Pero ¿la tarea de la enseñanza puede realmente reducirse a formar médicos, ingenieros o abogados? Privilegiar de manera exclusiva la profesionalización de los estudiantes significa perder de vista la dimensión universal de la función educativa de la enseñanza: ningún oficio puede ejercerse de manera consciente si las competencias técnicas que exigen no se subordinan a una formación cultural más amplia, capaz de animar a los alumnos a cultivar su espíritu con autonomía y dar libre curso a su curiosidad intelectual".
Podría pensarse que esta visión de la educación tiene sentido para disciplinas como el derecho, la filosofía, la sociología o el periodismo, pero no así para otras ramas como la ingeniería, la arquitectura, las ciencias computacionales o los negocios, para solo citar algunos ejemplos. En su libro, Zakaria cita a Norman Augustin, quien fuera presidente ejecutivo de la gran multinacional en el área de defensa Lockheed Martin, quien expresó que al final de su carrera al frente de la empresa esta había contratado 180,000 personas, la mayoría con título universitario, de las cuales 80,000 eran ingenieros o científicos, a lo cual agregó que la correlación más fuerte con el ascenso a los rangos gerenciales era la habilidad de un individuo de expresar por escrito de manera clara sus ideas y pensamientos.
La formación universitaria, de manera particular en el campo del derecho, debe procurar dotar al estudiante de las herramientas analíticas y de investigación que les permitan seguir aprendiendo el resto de su vida. Un estudiante de derecho podría pensar, por ejemplo, que tomar un curso de matemáticas es una pérdida de tiempo, pero esta asignatura es clave para desarrollar el pensamiento lógico. Ni qué decir de lengua española, literatura, filosofía o lógica, materias que nutren las herramientas de trabajo de un abogado. Por supuesto, también está la dimensión ética que en el caso de una universidad católica ocupa un lugar primordial.
Junto a estas materias, la formación jurídica debe poner énfasis en los pilares que sostienen el ordenamiento jurídico, esto es, los grandes troncos del saber jurídico tanto del derecho público como del derecho privado, con sus categorías, sus instituciones y sus reglas distintivas. No se puede crear una asignatura por cada nueva ley que se aprueba, por muy de moda que esté. La especialización viene luego de que el estudiante ha pasado por un proceso de formación en los fundamentos de la disciplina jurídica.
Educar en los contenidos de las diferentes materias es una tarea necesaria, pero tan o más importante es que el estudiante reciba una formación que le permita seguir aprendiendo por cuenta propia en los años por venir. Esto cobra más importancia cuando se constata el hecho de que el estudiante de una disciplina no necesariamente termina trabajando el resto de su vida en lo que estudió durante sus años universitarios, sino que la vida lo convocará a múltiples situaciones y experiencias para las cuales esas capacidades generales les serán imprescindibles.
Es gratificante que en la Escuela de Derecho de la PUCMM tengamos este tipo diálogo, con la participación de profesores comprometidos en el proceso educativo. Se reconoce que ninguna rama del saber permanece estática, lo que requiere adecuaciones idóneas y oportunas a los programas de estudios, pero esto no debe hacerse a costa de abandonar o descuidar la educación en la disciplina de la mente y en el desarrollo de capacidades indispensables, tales como pensar, razonar, escribir, expresar, las cuales preparan al estudiante no sólo para el ejercicio de la profesión del derecho o cualquier otra, sino también -y sobre todo- para la vida en general.
Educar en los contenidos de las diferentes materias es una tarea necesaria, pero tan o más importante es que el estudiante reciba una formación que le permita seguir aprendiendo por cuenta propia en los años por venir. Esto cobra más importancia cuando se constata el hecho de que el estudiante de una disciplina no necesariamente termina trabajando el resto de su vida en lo que estudió durante sus años universitarios.

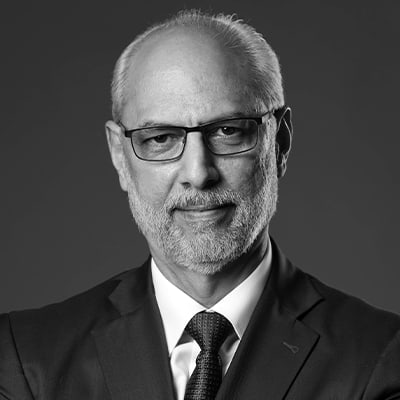 Flavio Darío Espinal
Flavio Darío Espinal