Feminazi incogible
«Feminazi»: la palabra que alimenta la violencia simbólica
Hay quejas, pero no abordaje sistemático de los contenidos misóginos de las redes y los medios, particularmente los audiovisuales, en el ámbito dominicano, primer paso necesario para definir estrategias que los contrarresten. Por las hendiduras de esta carencia se filtra impune la violencia digital contra las mujeres.
Como en cualquiera otra parte, el imaginario misógino tiene en el país víctimas propiciatorias sobre las que se abalanza voraz, entre ellas las mujeres que redimen su derecho a opinar. Independientemente de su fluidez conceptual, e incluso del tema que aborde, la palabra pública femenina será blanco de denuesto y denigración. En su cruzada por obstaculizar, cuando no anular, el cambio cultural, la misoginia no contrargumenta: insulta y humilla y, en la mayoría de las ocasiones, apela a la sexualidad como distractor.
Su repertorio discursivo está plagado de figuras retóricas, comunes a una visión de la mujer que trasciende fronteras. Una de ellas es el peyorativo «feminazi», al que se asocian la supuesta radicalización vindicativa, la insatisfacción sexual y la indeseabilidad de la fealdad física, atribuibles por descontado a toda mujer que se aparte de la norma. Lo suyo no es conciencia sino frustración.
Cruce léxico puesto en circulación en los pasados años noventa por Rush Limbaugh, un comentarista político estadounidense de derechas, «feminazi» alcanzará su apogeo con la expansión de las redes sociales y la tecnología digital. Desde entonces, y resignificado, impregna los foros y espacios donde el discurso violento contra las mujeres convoca la defensiva fraternidad machista.
Como señala Brenda Ramírez Benavides, el término ha pasado de la original analogía del derecho al aborto reclamado por las mujeres con el exterminio en los campos de concentración hitlerianos, a descalificar indiscriminadamente el movimiento por la igualdad y, particularmente, la denuncia contra la violencia sexual y de género.
La estigmatización misógina tiene propósitos concretos: desalojar a las mujeres a la periferia del espacio público, considerado coto masculino; devolverlas al redil del orden patriarcal mediante la invalidación de su crítica al poder subordinante. Despojadas de razonabilidad, sus opiniones son tildadas de desajustes reactivos a la mencionada exclusión del mercado heterosexual que su fealdad provoca, lo que, paradójicamente, no excluye la recurrente amenaza de violación como castigo. De ahí que «incogible» y «feminazi» guarden una relación de causa-efecto.
La misoginia digital ha sido ampliamente estudiada en sus causas por la academia. Contramovimiento regresivo vinculado política e ideológicamente a las derechas, a él subyace de manera preponderante lo que Beatriz Ranea Triviño llama resquebrajamiento de los pilares que sustentaban la masculinidad hegemónica: desde la pérdida de importancia del hombre como proveedor único hasta el cuestionamiento activo de su poder sobre las mujeres. Desde su papel progenitor hasta su privilegio en la construcción de narrativas que expliquen el mundo. En su sentido tradicional, la «hombría» ha perdido pie.
Debilitadas las antiguas certezas, el discurso misógino –orquestado y reproducido a través de redes, foros y otros espacios de la llamada manosfera– busca reconfigurar la identidad masculina, recuperar la supremacía reducida por los cambios sociales. Una reconfiguración alentada por la exacerbación de la capacidad de infligir violencia simbólica contra y sobre los cuerpos de las mujeres. El mundo digital es el relevo de la prueba.

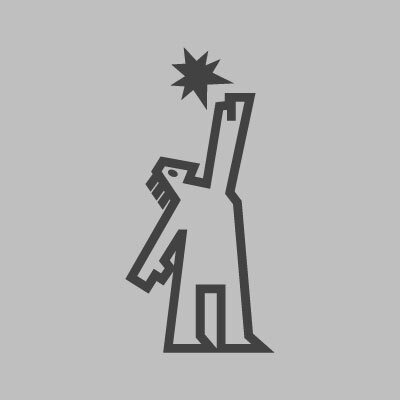 Clotilde Parra
Clotilde Parra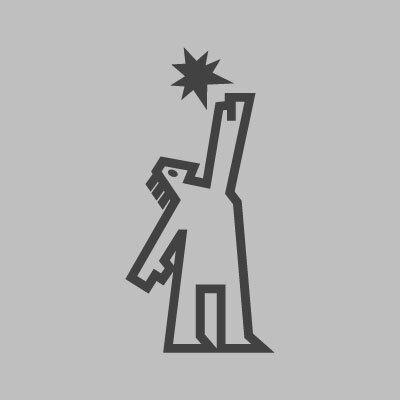 Clotilde Parra
Clotilde Parra