Claves en la guerra
Podría salir mal que Estados Unidos, abandonando los métodos que preservaron la paz en la región desde la Segunda Guerra Mundial, arme el caos en América Latina
Quien no entienda los códigos de la guerra convencional (los conflictos bélicos armados) difícilmente comprenda las claves de la política. Como refieren los tratadistas del arte de la guerra, la política es la guerra hecha por otros medios.
Esta frase es más bien de uno de los referentes del arte de la guerra: Karl von Clausewitz, el general austrohúngaro que siendo adolescente participó en la Primera Guerra Mundial, en tanto viajó luego a Rusia para enfrentar a Napoleón Bonaparte, que había invadido al imperio ruso.
Y no solo refiero a dominar las claves de la guerra estudiando a los sabios, abrevando en fuentes como Sung Su, Maquiavelo, John Keegan u otros especialistas en el difícil entramado de tácticas y estrategias, sino que hay que tener en el ADN una predisposición.
Quiere decir que el conocimiento, indispensable, no basta para ser exitoso médico, abogado, periodista, escritor o buen gerente empresarial. No.
Además del conocimiento vital, hay que tener la aptitud de gestionar. Si fuese solo el conocimiento, entonces cualquier médico podría ser buen administrador de un hospital; un ingeniero con vastos conocimientos pudiese ser excelente gerente de una obra, o un ilustrado periodista ser brillante director de un periódico.
Las dos cualidades a la vez es difícil que aparezcan en una persona, no imposible. Hacen falta, además, conocimientos blandos.
A partir de la decisión de la administración Trump, de enfrentar el narcotráfico fuera de sus fronteras con el fin de frenar la sociedad que heredó, un país que consume el 80 por ciento de la droga que se comercializa en el mundo, surgen preguntas.
A nadie le cabe duda de que el narcotráfico y lo que de él viene, hay que enfrentarlo en cualquier terreno porque es lo que más violencia genera en nuestros países.
Como estamos en la era del absurdo, vemos que la política exterior de una potencia como Estados Unidos, se maneja atendiendo a las emociones del momento, al margen de los fundamentos y principios que rigen la diplomacia y el orden internacional.
Podría salir mal que Estados Unidos, abandonando los métodos que preservaron la paz en la región desde la Segunda Guerra Mundial, arme el caos en América Latina. Lo trascedente es evaluar resultados, porque puede haber gente satisfecha o no con la política exterior estadounidense en la región, pero lo cierto es que en su zona de influencia no ha habido peligro de guerra desde 1962.
Desde la crisis de ese año entre Estados Unidos y la URSS debido a la instalación de 42 misiles con ojivas nucleares en territorio cubano, no se habían suscitado conflictos de relevancia en América Latina o el Caribe.
Johnn F. Kennedy y Nikita Jrushchov designaron dos negociadores que mantuvieron el diálogo permanente: el diplomático norteamericano Adlai Stevenson, embajador estadounidense ante la ONU, que negoció un quid pro quo con el embajador soviético Anatoly Dobrynin.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) retiraba los misiles de Cuba a cambio de que EE. UU. hiciera lo propio en Turquía.
En esas negociaciones participó el hermano del presidente Kennedy, Robert, fiscal general entonces. Y se llegó a una negociación estando de por medio el carisma, liderazgo, influencia y prestigio de Fidel Castro, que no puede ser comparado con Nicolás Maduro.
La pregunta que surge es: ¿por qué no acabar el consumo de drogas en las calles estadounidenses? Si no hay mercado, la producción no tendrá dónde colocarse. No es tan simple, pero hay que atender el hospital de cerca de 70 millones de consumidores, de acuerdo al informe de 2024 de Trust for America´s Health (TFAH).

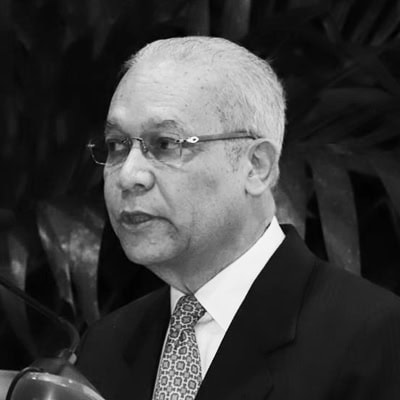 Rafael Núñez
Rafael Núñez