Morir en la Habana
Un parricidio real como metáfora del desastre nacional cubano
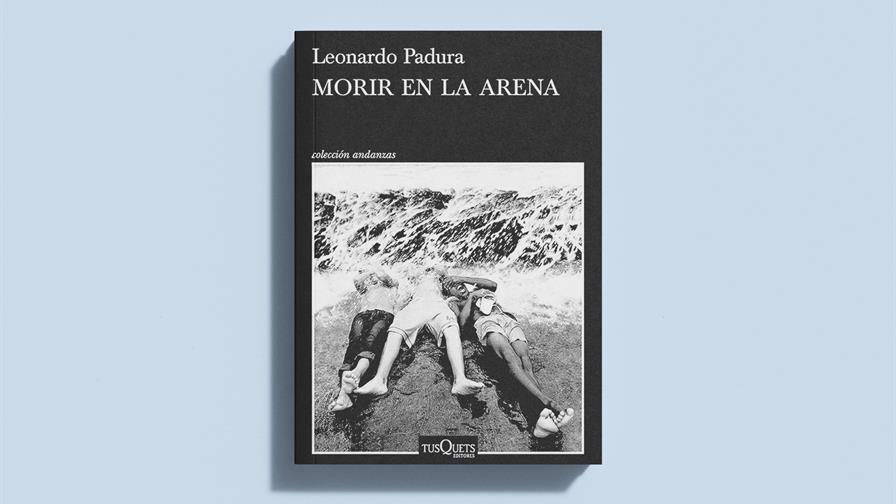
Terminé de leer Morir en la arena (2025) con rabia y dolor.
Así, con rabia y dolor debió escribir Leonardo Padura esta novela, hurgando hondo, hasta el hueso en la herida de la frustración y la desesperanza de un país que despertó del sueño a la pesadilla.
La Habana ha sido centro, escenario, personaje de las novelas de Padura —quince en total—, desde la Tetralogía de La Habana (1991-1998), con la que inició la serie del desencantado detective Mario Conde, hasta Personas decentes (2022), a la que siguió Ir a la Habana (2024) que, presentado como "libro de viaje" es mucho más que eso: historia desgarrada del amor del autor hacia la ciudad en la que nació y vive, a la vez que descenso hacia el infierno de su devastación; rescate antológico de su presencia.
En La Habana ruinosa, sinécdoque de Cuba, en un barrio de la periferia que bien podría ser Mantilla, donde nació y ha vivido Padura toda la vida, y en una casa agonizante de silencios igual que sus habitantes, desconchada y sucia como el país, se desarrolla la historia de Morir en la arena. El punto de partida no podía ser más dramático: el asesinato por Geni de su padre, y treinta y un años después la conmoción que provoca en la vida de su hermano Rodolfo y su esposa Nora, parientes y amigos cercanos la noticia de la salida de la cárcel de Geni a causa de una enfermedad terminal, y su intención de regresar a la casa familiar. El parricidio, caso real vinculado a un vecino del autor y metáfora de la Cuba contemporánea, con la imagen brutal en el primer capítulo de ese hijo "martillando ocho veces, con lo que debía de haber sido una furia incontrolable y el drenaje de odios añejados, el cráneo de su padre hasta convertirlo en un amasijo de huesos, cartílagos y masa encefálica" inicia la pesadumbre que no nos abandonará a lo largo de toda la lectura, sumergidos sin escape en la vida de unos personajes, como Rodolfo y Nora "derrotados o vencidos que nunca pelearon, los golpeados, los comunes y corrientes, esos seres que se deslizan hacia el final de una vida lamentable" condenados a "después de tanto nadar, morir en la arena".
Rodolfo es un cubano igual a miles de la generación de Padura. Recién jubilado, con menos de diez dólares al mes después de haber trabajado treinta y cinco años en la Dirección Municipal de Comercio Exteriores, combatiente en la Guerra de Angola, de la que llegó al borde de la locura por un incidente traumático: "Un desastre él y uno mayor su circunstancia", concluye el narrador. Nora, de 65 años —dos menos que Rodolfo—, su amor de juventud y de la que ha seguido siempre enamorado, casada con el hermano parricida, fue expulsada de la Universidad por criticar en la asamblea de estudiantes una propuesta oficial. Desde entonces "en cada ocasión que ella se erguía, la golpeaban hasta lanzarla a la lona, y cada vez le resultaba más difícil volverse a levantar para, ella ya lo tenía asumido, con toda seguridad verse sometida a otro castigo, a otra golpiza". Los dos, derrotados por el sistema, encerrados en el pasado y víctimas del miedo, personal y social "a verse marginado, excluido, repudiado por una sociedad que no admitía las disidencias, y las castigaba", dependen de la ayuda de sus hijas Aitana y Violeta, quienes emigraron a España y Estados Unidos y son las únicas en la narración dueñas de su destino.
Padura ha insistido en la veracidad de la historia y de los contextos, podría pensarse que sin necesidad dada su condición de realista confeso. Pero es que esta vez, distante del "realismo controlado" que le atribuye Rafael Rojas (Tumbas sin sosiego, 2006), estamos ante la más descarnada aproximación a la realidad cubana de toda su narrativa, de la que surge como lava hirviente la denuncia radical de la crisis que atraviesa la isla desde 2023 "tal vez más extraña y profunda que la de 1992, porque no afectaba solo a nivel económico y social: se trataba de una crisis también espiritual, de credibilidad, de pérdida de fe y esperanza, de imposibilidad de entrever la luz al final del túnel, pues ya ni siquiera se sabía si existía el dichoso túnel". Para confirmarlo, basta que de la mano de los narradores—uno omnisciente, minucioso tanto en el registro de las acciones, pensamientos y recuerdos de los personajes como en la descripción del entorno; el otro, el novelista Fumero, testigo y conciencia narrativa— nos sumerjamos en el día a día de Rodolfo y Nora a la espera del regreso de Geni, que vivamos su manera de resistir al agobio sin salida de una cotidianidad marcada por la carencia de productos de primera necesidad, incluso de medicamentos, las colas, los apagones, el calor, los privilegios de unos pocos frente al hambre de la mayoría, a lo que se agrega entre muchas otras desgracias la corrupción y el miedo, la represión.
La fuerza de la novela nace de la fuerza de la vida, de los conflictos y las circunstancias de los personajes en una narración que fluye sin obstáculos porque no la distraen procedimientos ni técnicas que el autor, con sabiduría, mantiene inadvertidos. No hay entrecruzamiento entre realidad y ficción, ni alegoría para designar la realidad política contemporánea como en La novela de mi vida. Tampoco fusión de géneros como en Herejes, ni intención de novela total o interés en la historia con mayúscula como en El hombre que amaba los perros. La historia de Cuba está presente, pero en episodios de los últimos sesenta años que han marcado a fuego la vida de los personajes: la Guerra de Angola, motivo del trauma de Rodolfo (en la que participó Padura), la crisis económica a raíz de la caída del campo soviético, el juicio al general Ochoa, el Éxodo del Mariel, entre otros. La historia como fatum en tanto serie de acontecimientos que aunque determinantes para el futuro de las personas les son impuestos, decididos sin contar con su voluntad.
Tengo para mí que Morir en la arena es un punto de inflexión en la obra de Padura. En ella aparecen, cual cierre de ciclo todas sus obsesiones: la realidad cubana, el amor como nostalgia, el barrio, el exilio, el pasado, la memoria, y sobre todo la amistad— el único punto luminoso en la cadena de catástrofes de la vida miserable de Geni, mantenido hasta el final por sus dos amigos, Raymundo Fumero y Pablo el Salvaje—, motivo que a mi entender es una de las tantas huellas personales del autor en su obra, para quien la amistad es un credo, y que habíamos encontrado en la serie policíaca, en el grupo entrañable de Mario Conde, en los socarrones de La novela de mi vida y en el clan de Como polvo en el viento. Pero también, más que en ninguna otra de sus novelas hay una profunda carga emotiva latente en los silencios de la sobria escritura, en la compasión hacia los personajes y en las reflexiones, análisis sensibles del narrador sobre el alma humana. Notable también la utilización del contraste, el más llamativo, entre el horror de los hechos narrados y la belleza de algunos momentos, produce claroscuros perturbadores como un cuadro de Francis Bacon.
Padura ha escrito la crónica de una derrota: la de los jóvenes que en la década de los 70 asumieron los sacrificios que exigía la Revolución y han llegado a viejos con una pensión que no alcanza para sobrevivir, divididos entre el exilio y la permanencia en la isla, de la que solo pueden escapar a través del sexo y el alcohol, y los más jóvenes de las drogas sintéticas. Más crítico que nunca, pesimista, y también más doliente que nunca en su cubana humanidad, mucho debió costarle escribir este requiem. Porque aunque al final Rodolfo y Nora venzan los fantasmas y el amor y la amistad vuelvan a plantearse como refugio, aunque perdón y redención sean los términos más utilizados, sentimos que es tan frágil su posibilidad y tan pequeño el resquicio de luz en la oscuridad que no son suficientes para salvarlos de morir en la arena, ni a nosotros de la rabia y el dolor que nos transmite esta extraordinaria novela.

 Soledad Álvarez
Soledad Álvarez
 Soledad Álvarez
Soledad Álvarez