Visiones encontradas
Colón no descubrió América, los pueblos que ya estaban allí
El hecho de que los españoles hayan denominado "descubrimiento" al contacto que sostuvo el almirante Cristóbal Colón con las civilizaciones americanas (exploraciones que comenzaron a principios del siglo XV y continuaron hasta centurias después) genera debates y dudas que se prolongan hasta nuestros días.
El punto de discusión entre historiadores e investigadores no se limita a la simple discusión por el verbo "descubrir", sino a la significación histórica, a la narrativa impuesta no solo por la Corona española, sino por la visión hegemónica de las potencias europeas, respecto del trasfondo del verbo más allá de lo semántico.
El "descubrimiento", como se denomina en la narrativa de occidente desde el primer día de la llegada accidental a nuestras tierras del Almirante, es definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua como "la acción de hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos".
La pregunta obligada es, ¿descubrieron los españoles las tierras y los mares americanos cuando el Almirante llegó al Caribe en el año 1492?
La historiografía recoge una abrumadora cantidad de hallazgos, recientes y no tan recientes, de exploraciones arqueológicas y antropológicas que lo niegan. Esos hallazgos del siglo X, evidencian asentamientos confirmados de vikingos en Terranova. Dos o tres siglos después, se habrían registrado contactos de polinesios con tribus americanas. Los estudios genéticos realizados en Chile revelan presencia de pollo polinesio, así como batata americana en Oceanía, aunque esos contactos no fueron tan relevantes como la hazaña de Colón.
Para las Coronas europeas, América era un territorio desconocido. Partiendo de esa premisa, desde la óptica de quienes llegaron sin saber dónde, se puede aceptar el término "descubrimiento". Desde los inuit en el Ártico hasta los mapuches en el cono sur, los taínos y ciguayos en nuestra subregión, el Almirante no descubrió nada. Los autóctonos ya conocían sus tierras y hacían migraciones importantes de un lado para otro, al tiempo que existían culturas avanzadas como la Inca, Azteca y Maya.
No se trata de restarle valor o dimensión histórica al hecho llevado a cabo por el genovés. La llegada de Cristóbal Colón al continente es hoy un hito que marca el inicio de la primera ola globalizadora, que impactó a estos pueblos del Atlántico, para bien o para mal. Entiendo que los españoles hicieron un aporte importante al desarrollo de los pueblos americanos. Tampoco concuerdo con la visión eurocéntrica que parte del hecho de que solo lo conocido por Europa tiene valor histórico.
El más fuerte conquistó al más débil, el de mayor desarrollo se impuso contra el de menor potencial. Cuando Colón llegó a nuestras tierras, entendió que había arribado a las Indias Orientales, para donde había salido. Por eso, llamó "indios" a los nativos americanos. Murió creyendo que había llegado a las Indias, y no llegó el 12 de octubre como dice la historiografía tradicional, pero ese es un tema para otra reflexión.
Propalar el concepto "descubrimiento" no es casual. Es parte de una narrativa filosófica occidental sostenida por las entonces monarquías europeas, que influye hasta nuestros días. Desde que ellos llegaron a América, su propósito, como el de toda fuerza militar en conquista, fue el de imponer su visión del mundo y del significado de la existencia.
Las tribus y sociedades autóctonas vivían de una forma, la existencia de los nativos era distinta, y fue cambiada bruscamente, a sangre y fuego. Para la mentalidad y visión europea el "ser" significa dominio y control. En contraste, los pueblos autóctonos y su cultura concebían su existencia no como una esencia fija, sino como un "estar" en el mundo, en continuo cambio y estrechamente ligado al contexto y su entorno.
El pensador argentino Rodolfo Kusch afirma que desde la llegada de los conquistadores, primaron dos visiones: la occidental, impuesta por los colonizadores, que define el ser ligado a la razón, la objetividad y estabilidad, que es el modo de existir propio de la lógica, la ciencia y el pensamiento racionalista europeo. Y está la otra cara de la moneda: el "estar", una forma arraigada a las tradiciones autóctonas y populares, a la experiencia, a la sensibilidad, la relación con la naturaleza, la comunidad y los ciclos naturales.


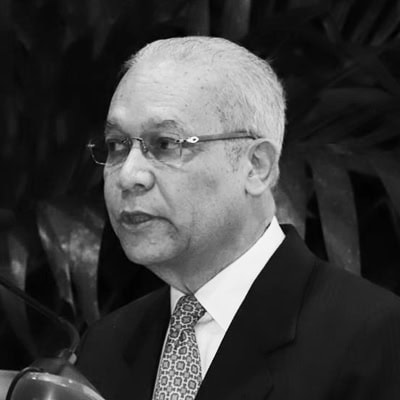 Rafael Núñez
Rafael Núñez